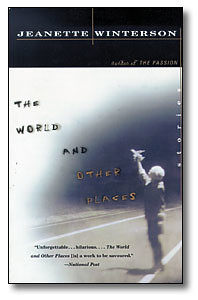Mi primer encuentro de tú a tú con el catalán tuvo lugar durante mi primera visita a Barcelona, un invierno hace años, con motivo de una celebración familiar.
La noche de mi llegada se pasó en un tris, sin oportunidad de ver nada más allá de lo que dejaba adivinar la ventanilla del coche.
Pero el sábado me desquité. Dejé a la parentela acicalándose en el hotel y bajé de mañanita camino de las Ramblas, cada vez más arrobada. Invierno como era, el día era luminoso y templado, y la gente desayunaba al sol en la terraza del - antiguo - Zurich.
No disponía de mucho tiempo, así que pronto emprendí el camino de regreso, pero de una tienda de discos salía una voz que me decía: "¡Entra, entra!" y no me pude negar. Las que me llamaban eran las dos versiones de las variaciones Goldberg de Glenn Gould, que se acababan de reeditar y felicísima con mi descubrimiento, me fui al mostrador.
Nadie se había dirigido nunca a mí en catalán, pero yo me sabía algunas letras de Llach, y supuse que aquello no tendría mayor dificultad. Le sonreí a la dependienta, una chica morenita de pelo corto, y le acerqué los discos. Ella los cogió, me miró y lo hizo. Comenzó a hablarme.
No entendí nada. Ni una sola palabra. Tan sorprendida estaba que no la detuve, y ella me contó, como supe después, lo apañadito que era el carné de socia. Cuando terminó, me vi obligada a confesar: "Lo siento, es que... no comprendo el catalán".
Ella se disculpó, extrañada, al fin y al cabo yo la había dejado soltar una buena parrafada, y me lo repitió en castellano.
Con el tiempo, poco ha aumentado mi dominio del idioma. Pero por fortuna, esto no me ha impedido disfrutar de cosas tan bonitas como esta.



 Si Billie Holiday hubiese grabado un par de canciones con su hermana en su habitación, un domingo de verano por la mañana, alguien estuviese jugando a los marcianitos a su lado y le pegasen una base a lo Moby, quizá el resultado se hubiese acercado a By your side, de
Si Billie Holiday hubiese grabado un par de canciones con su hermana en su habitación, un domingo de verano por la mañana, alguien estuviese jugando a los marcianitos a su lado y le pegasen una base a lo Moby, quizá el resultado se hubiese acercado a By your side, de  Hoy he comido con mi amiga
Hoy he comido con mi amiga